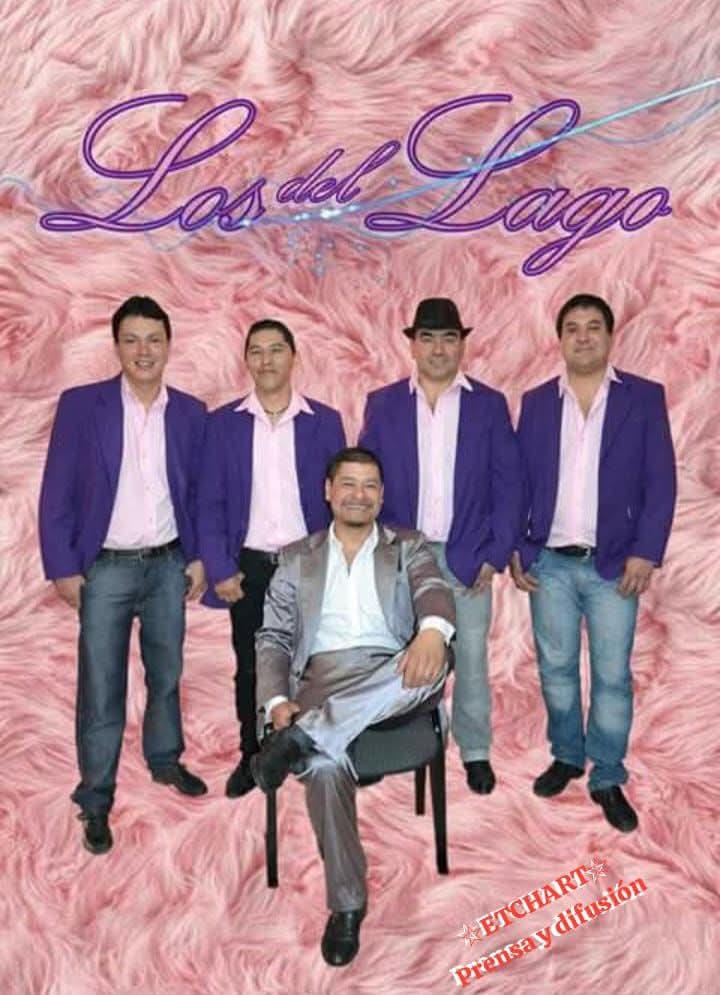21 de diciembre de 2024
A 10 años del adiós de Horacio Ferrer, el poeta “piantao” que le contagió al tango su fantasía y le enseñó un nuevo idioma
El 21 de diciembre de 2014 falleció el autor de “Balada para un loco” y de “Chiquilin de Bachín”. Tenía 81 años. Sus cenizas fueron arrojadas en el Río de la Plata en un punto equidistante entre Montevideo y Buenos Aires
Eso, y mucho más, hizo por la poesía y la música Horacio Ferrer, que murió hace diez años, el 21 de diciembre de 2014, y dejó un hueco que todavía no se cubrió, como suele pasar cuando mueren los grandes de la música y la poesía populares. Junto al genio de Astor Piazzolla le hizo dar una vuelta carnero al tango; ambos lo dotaron de nuevos acordes, de nuevos arreglos, de nuevos compases; saltearon métrica y ritmos; crearon nuevos verbos, nuevos adverbios y nuevos sustantivos que fueron cantados, gritados, proclamados por voces claras o roncas, daba igual; abaritonadas o con registro de tenor, daba igual; voces masculinas o femeninas, daba igual, que respetaban el fraseo o creaban uno nuevo, con medio melón en la cabeza y las rayas de la camisa pintadas en la piel; voces como las de Héctor de Rosas, Amelita Baltar, Roberto Goyeneche, Raúl Lavié, Jairo, José Ángel Trelles, Julia Zenko entre otras voces de gloria.
El tango les pagó con mala moneda y sólo el tiempo, y el buen gusto popular, y un fervor juvenil a los que no fueron ajenos las figuras del rock nacional, terminó por hacerles justicia. Tarde tal vez, y ya se sabe que cuando la justicia tarda, deja de ser justa.Horacio Ferrer era uruguayo. Había nacido en Montevideo el 2 de junio de 1933 y se nacionalizó argentino cuando el país recuperó la democracia después de una larga dictadura militar a finales de 1983. El papá, Horacio Ferrer Pérez, era profesor de historia; y la mamá argentina era Alicia Ezcurra Franchini, sobrina bisnieta de Juan Manuel de Rosas, una mujer cultísima que hablaba varios idiomas, y había conocido, o había recibido influencias a través de su propio padre, al gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Por lo que de la mano de su madre, Horacio recibió de legítima fuente qué y cómo había sido el despertar del modernismo poético en el continente.Estudió arquitectura sin acabar los estudios, trabajó como periodista en el diario El Día, de Montevideo. Veinteañero y entusiasta, en los años 50 fue uno de los realizadores del programa “Selección de tangos” en la radio uruguaya, para impulsar las nuevas tendencias en el tango de su país. Organizó en Montevideo recitales de los músicos que, para la época, revolucionaban el tango. Era una revolución tenue si se quiere, que trabajaba nuevas armonías, nuevos arreglos, nuevas cadencias que hiciera trepar un par de peldaños a una música popular que parecía estancada, inmóvil, en los rigores de los años 20 y 30. Entre esos músicos que dieron recitales en Uruguay, estaba Aníbal Troilo, que había tenido como arreglador y bandoneonista de su orquesta a Astor Piazzolla, y el pianista y director Horacio Salgán.
Ferrer fundó en esos años la revista Tangueando, que él mismo redactaba e ilustraba. Formó parte como bandoneón de una pequeña orquesta y publicó su primer libro sobre la historia del tango y su evolución. En los inicios de la década del 60 estrenó en el Teatro Circular de Montevideo su obra, junto a Hugo Mazza, “El tango del Alba”, que retrataba la vida de Ángel Villoldo, poeta de un tango emblemático: “El choclo”, que se había estrenado en 1903 y había desnudado parte de los orígenes del género, que fue prostibulario y sólo fue bien recibido en el Río de la Plata una vez que Europa lo aprobó. Dice “El Choclo”. “Carancanfuca se hizo al mar con su bandera / y en un pernod mezcló a París con Puente Alsina”.El poemario incluía, “La última grela”, destinado a ser musicalizado por Troilo. Pero fue Piazzolla quien le dio las notas; los versos hablaban de la prostituta, la “grela”, según el lunfardo porteño y montevideano, a las que Ferrer prefería llamar “las proletarias del amor”. Dice el poema: “Del fondo de las cosas y envuelta en una estola / de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho / vendrá la última grela, fatal, canyengue y sola / taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos”.
Ferrer se trasladó a Buenos Aires para instalarse en la ciudad: arriesgó el trabajo, la profesión y el futuro que había alcanzado en Montevideo; lo arriesgó todo aunque mantuvo su casa Uruguay. Lo había convocado Piazzolla con un ruego que no quería ser tal, una súplica que pretendía ser inexistente, una exhortación lanzada al más puro estilo Piazzolla: “Si no venís a trabajar conmigo, sos un imbécil”. Vivió en un departamento del quinto piso de Lavalle 1447, entre Paraná y Uruguay, vecino al Palacio de Justicia y a una cuadra de la mítica calle Corrientes. Piazzolla buscaba letra para sus melodías. Había formado parte de una inolvidable y novísima producción discográfica de Ben Molar, “14 para el tango”, que reunía a poetas, músicos y artistas plásticos “no tangueros”, por decirlo de algún modo, para cantarle al tango. Astor le había puesto música a la “Milonga para Jacinto Chiclana”, de Jorge Luis Borges (“Siempre el coraje es mejor / la esperanza nunca es vana / vaya pues esta milonga / para Jacinto Chiclana”). Luego buscó a Ferrer, revelaría el propio Horacio, con una lógica de acero: “Mi música es igual a tus versos”.La operita terminó por ser la obra dramática del teatro argentino más puesta en escena en el mundo. Se dio en setenta y cinco ciudades de veinticinco países distintos. En 1996, Ferrer encabezó una gira mundial con “María de Buenos Aires”, dirigida por el violinista letón Gidon Kremer, con Julia Zenko y Jairo, luego reemplazado por Raúl Lavié, en las voces. Tres años después, Trelles la cantó, dirigido por Kremer al frente de su “Kremerata Báltica”, en Tokio y en Yokohama. Trelles cantó la operita también, junto a la cantante italiana Milva, en Palermo, Sicilia, con una orquesta dirigida por Daniel Binelli.
La dupla Ferrer-Piazzolla compuso otras piezas tangueras, resistidas por los tradicionalistas del género que eran muchos y ruidosos. Poesía y música se abrieron paso a penas muy duras frente a una sociedad que se resistía al cambio, en un momento en el que el mundo cambiaba por horas. En 1969, un año después del Mayo francés, el año en el que, en Córdoba, una gigantesca manifestación popular jaqueó a la dictadura militar liderada por el general Juan Carlos Onganía y conocida como “Revolución Argentina”, Ferrer tomó un vals de Piazzolla, valsecito decían los autores sin temor al diminutivo, para parir al “Chiquilín de Bachín”.Esas botas calzaba Horacio que después, frente a su Dios iba a admitir: “Al flaco, ¡pobre flaco!, de asalto y por la espalda / su bicicleta blanca le entramos a romper / Le dimos como en bolsa, sin asco, duro, en grande, / la hicimos mil pedazos. Y, al fin, yo vi que él / mordiéndose la barba, gritó: ¡que yo los salve! / Miró su bicicleta, sonrió, se fue de a pie”.
Hay que estar piantao, piantao, piantao para encararlo así a Dios; o para hablarle a un chico hambreado que cambia rosas por un tallarín. El tango, que jamás había desdeñado una profunda visión social de las duras décadas que abarcaron su vida desde su nacimiento a principios del siglo XX, ahora había dejado el fervor orillero, las casas malas, el machismo a ultranza, la secta del coraje y el cuchillo de la que hablaba Borges, y encaraba una nueva mirada hacia la miseria y hacia la infancia.Aquel 1969 iba a terminar con un escándalo mayúsculo. Tenía nombre y apellido: “Balada para un loco”. Era, cómo no, otra locura de Ferrer. La del medio melón en la cabeza y las banderitas de taxi libre en cada mano. Era una poesía para ser cantada por una mujer, Amelita Baltar, que ya había iniciado o estaba a punto de iniciar su historia de amor con Piazzolla. Es una mujer quien relata el encuentro con el loco: “Y así, medio bailando y medio volando / se saca el melón, me saluda / me regala una banderita y me dice…”; para ser interpretada por hombres, la letra tuvo que ser modificada en parte.
¿Y qué es lo que le dice el loco a esa mujer? Después de un breve recitado, propio de las obras de Ferrer, el loco dice lo que los enamorados dicen siempre, desde Romeo y Julieta, y antes, a la fecha: “Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao / ¿no ves que va la luna rodando por Callao? / Que un corso de astronautas y niños, con un vals, / me baila alrededor, ¡bailá!, ¡vení!, ¡volá! / Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao... / Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión / Y a vos te vi tan triste, ¡vení!, ¡volá!, ¡sentí! / El loco berretín que tengo para vos”. Nada nuevo bajo el sol. El enamorado quiere ser querido como es, quién no. Lo que era nuevo era el lenguaje, la forma, el estilo, el vocabulario, la idea del amor: “Cuando anochezca en tu porteña soledad / por la ribera de tu sábana vendré / con un poema y un trombón / a desvelarte el corazón / ¡Loco!, ¡loco!, ¡loco! / Como un acróbata demente saltaré / sobre el abismo de tu escote hasta sentir / que enloquecí tu corazón de libertad / ¡Ya vas a ver!”.Si Rubén Darío hubiera escuchado lo del poema y el trombón, lo del acróbata demente y lo del abismo de tu escote, volvía veloz a su tumba de padre del modernismo poético en el continente. La canción la estrenó Amelita Baltar en Michelángelo, que era entonces un templo nuevo del tango, si se quiere en competencia disonante, nunca mejor dicho, con otro templo tanguero: “Caño 14″. Luego, los autores deciden presentarla en el Primer Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción que se realizó en el Luna Park de Buenos Aires entre del 9 al 14 de octubre de 1969. Allí se armó la que se armó.Al terminar la “Balada…” estalló la furia. Malvicino, un guitarrista y arreglador excepcional, que estaba en un sector de la platea donde abundaban músicos, poetas, cantantes, vio que la gente, la que lo rodeaba, “rompía en aplausos y vítores”. Pero en el escenario, frente a la platea popular, Baltar vivía otra cosa. “Yo sólo escuchaba silbidos e insultos. Veía como Cacho Tirao, que era el guitarrista del quinteto, protegía su guitarra para que no le pegaran los monedazos que nos llovían”. Hubo más que monedas; llovió de todo sobre aquel escenario, a modo de una tormenta de disconformidad. Albino Gómez recordaría después: “Los integrantes del jurado técnico votamos para el primer premio a la “Balada…” Pero el tema perdió por decisión del jurado popular. Ganó el tengo “El último tren”, de Julio Ahumada. Ese tango se grabó una sola vez, la que auspiciaba el concurso. Nunca más se grabó. En cambio la “Balada…” fue un éxito mundial.
La luna siguió rodando por Callao y la producción de Ferrer para Piazzolla, y viceversa, no se detuvo. En 1970 nacieron “Balada para mi muerte” “Canción de las venusinas”, “La bicicleta blanca”, “Juanito Laguna ayuda a su madre” y “Fábula para Gardel” que formaron el álbum “Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en persona”. El dúo compuso más de cuarenta temas. Muchos quedaron inéditos, vestidos y sin visitas.
En 1970 Ferrer escribió el Libro del tango: arte popular de Buenos Aires, que corrigió y amplió en 1980 y es una guía ilustrada de la música popular. En 1976 decidió instalarse en el Hotel Alvear, un toque de distinción, en plena Recoleta. A modo de excusa dijo que no sólo amaba ese barrio, sino que, además, en su cementerio estaba enterrado su abuelo y en la vecina Plaza Francia jugaba su madre cuando era una niña.En 1985 Ferrer recibió el prestigioso premio Konex, Diploma al Mérito, como uno de los cinco autores de tango más importantes de la década, distinción que volvió a recibir en 2005. Impulsó la creación de la Academia Nacional del Tango que nació en 1990 y fue su primer presidente, con sede en el Palacio Carlos Gardel, sobre el histórico Café Tortoni que luce en su vereda una estatua del poeta. En aquel lejano 1990, con Piazzolla derrumbado por un infarto cerebral, compuso con Horacio Salgán un “Oratorio Carlos Gardel” que se grabó ese mismo año con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional dirigidos por Simón Blech y con la participación como solistas de Leopoldo Federico en bandoneón, Ubaldo de Lío en guitarra, Salgán al piano y Ferrer en el recitado.
Abundó también en presentaciones personales en las que recitaba sus poemas con emotiva gracia, una voz chica, corta, de sabia intención y unos gestos dignos de la Commedia dell’Arte, que enriquecían sus adjetivos disparatados, sus metáforas amigas de la sinestesia. En uno de ellos hablaba con ternura de una dama que había entrado a la fiesta con un vestido color relincho. Ferrer había adoptado para sí la personalidad de “El Duende” de su operita “María de Buenos Aires”, vestía con elegancia trajes de colores de cuidada estridencia, con grandes cuadros, salvo que eligiera el negro, con un moño de lazo al cuello, una flor infaltable en el ojal; llevaba un andar casi etéreo, lento y elegante, tenía siempre a mano una carcajada astuta y bondadosa. Era un tipo cálido y entrañable.Uno de aquellos inéditos es, “El gordo triste”, un responso dolido a Aníbal Troilo, con quien Ferrer y Piazzolla anduvieron tantos caminos. Y Ferrer le reza: “¿De qué Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre / que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, / que camina derecho por atriles torcidos, / que organiza glorietas para perros sin luna? (…) ¿Quién repite esta raza, esta raza de uno, / pero, quién la repite con trabajos y todo?”
Si César Vallejo imaginó su muerte, “Me moriré en París con aguacero / un día del cual tengo ya el recuerdo”, Horacio Ferrer también imaginó la suya, por supuesto en forma de balada y con música de Piazzolla. “Moriré en Buenos Aires, será de madrugada / Guardaré mansamente las cosas de vivir. / Mi pequeña poesía de adioses y de balas, / mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín / Me pondré por los hombros, de abrigo, toda el alba / Mi penúltimo whisky quedará sin beber / Llegará, tangamente, mi muerte enamorada / Yo estaré muerto en punto, cuando sean las seis”.Ferrer murió el 21 de diciembre de 2014 porque su corazón amplio y generoso dijo basta. Tenía ochenta y un años. Sus cenizas fueron entregadas al Río de la Plata, en un sitio equidistante de su Uruguay natal y su Argentina de adopción. También a él le caben los versos de su responso a Troilo: ¿Quién repite esta raza de uno?